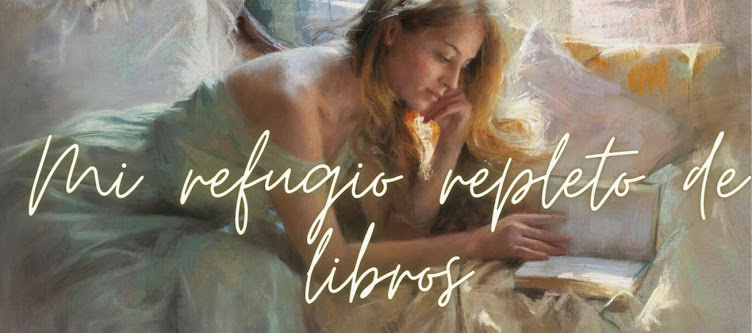Mis pies desnudos se movían a ciegas por el campo de trigo que rodeaba mi casa. El trigo me acariciaba las manos, guiándome hacia delante, impulsándome a seguir. El cielo estaba oscuro, pero la luna llena alumbraba, con su luz, las tinieblas de aquella noche misteriosa. Mi camisón blanco dejaba un halo a mi paso, como la estela de un avión en un día soleado.
Anduve y anduve durante horas, sin rumbo, dejándome llevar por un profundo instinto que me alentaba a seguir deambulando. Me sentía invencible, poderosa, conectada con la tierra que pisaba, con la atmósfera que me rodeaba.
De repente, mis pies se detuvieron y como un poste me quedé anclada en el centro del campo de trigo. Comencé a mirar a mi alrededor, sin encontrar salida, en medio de un laberinto dorado que me hacía sentir inquieta. Al darme cuenta de dónde estaba, un nudo áspero me subió a la garganta.
- No puede ser—susurré en voz alta, mientras sin poder mover mis pies, agitaba mis manos entre el trigo para encontrar una salida, siendo únicamente capaz de atisbar más y más trigo.
Recordé que ya había estado en ese lugar otras veces. Intenté mantener la calma y me dije a mi misma que si quería salir de ahí y volver a casa, tenía que evitar mover los pies. Empecé a sentir frío, me abracé a mí misma, en un intento por mantener mi temperatura corporal. De cuclillas, rodeé mis piernas, mientras mi cabeza se sumergía entre mis brazos, simulando ser una tortuga con su caparazón.
Cerré fuerte los ojos y me acordé de que tenía que mantener a raya mi respiración, saber inhalar y exhalar.
- Esto también pasará- gritó una voz dimanante de mi interior. Recuerdo que esas palabras fueron como una dulce caricia que me dio protección.
Seguí respirando, llegando incluso a sentirme parte del campo de trigo, moviéndome con las hojas de trigo, al vaivén de la brisa que se cernía sobre mí.
No sé cuánto tiempo estuve en esa posición, no sé si pasaron minutos, horas o días, solo sé que cuando abrí los ojos y alcé la cabeza, el cielo había despertado y el sol sustituía a la luna. Miré al frente y la salida estaba a un paso de mí. Esta vez mis pies reaccionaron al movimiento, y conseguí dejar atrás el campo de trigo.
Eché la vista atrás, el campo estaba cubierto de una nebulosa entre gris y negra que lo cubría todo. A pesar del miedo, supe que no sería la última vez que estaría ahí, pero recordé que tenía las herramientas dentro de mí para saber encontrar la salida.
Acaricié mi pecho mientras caminaba con paso firme hacia casa. Al final del camino y girar hacia la derecha, me susurré a mí misma, en un intento por no perderme de nuevo.
Entonces algo cambió. Mi cuerpo ya no tenía frio, mis pies ya no sentían el tacto de la tierra fría, sino madera tibia. Ya no había ni trigo, ni viento, ni luna. Estaba en casa. Frente a mí, la cocina iluminada y a la derecha, su silueta. Mi novio, también descalzo, como si hubiera recorrido el campo conmigo.
- ¿Dónde has estado? - me preguntó, sin un atisbo de reproche en su voz, sólo con esa ternura tan suya que me demuestra cuando se preocupa.
Le miré dubitativa, no sabía si contestarle “fuera” o “dentro”.
- Ya sabes, necesitaba perderme un poco, pero ya estoy aquí- le dije finalmente, mientras le lanzaba una dulce sonrisa.
Se acercó a mí y me abrazó. Supe que él ya lo sabía, como tantas otras veces. Cerré los ojos mientras inspiraba su irrepetible olor y me dije a mí misma “Sí, ya estoy en casa, el trigo ha quedado atrás, he vuelto.”